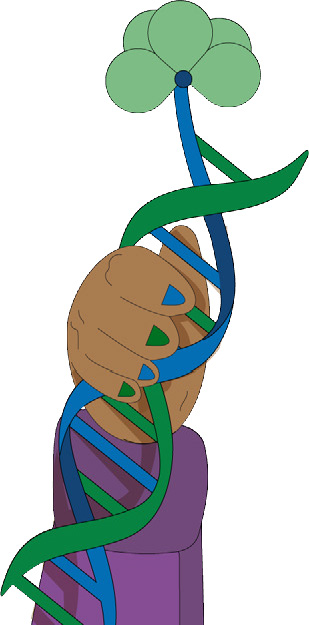«El bienestar de un ser humano no puede ser capturado por un único número. Hay que ir más allá de los ingresos y ver las capacidades y las libertades que tiene una persona para elegir la vida que valora. La protección social debe ser parte de ese proceso, y no solo una red de seguridad, sino una herramienta para la libertad y el desarrollo”.
Amartya Sen
Por: Mariana Rodríguez y Esteban Franchello
La sostenibilidad financiera y la garantía de los derechos humanos a menudo parecen objetivos contrapuestos. Sin embargo, no son rivales, sino dimensiones entrelazadas que, al igual que las dos hebras de nuestra estructura genética, deben permanecer unidas para que el sistema no colapse. El desafío para Iberoamérica —y para todas las regiones del mundo— es construir sistemas de protección universales, integrales, equitativos, sostenibles y resilientes en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado, sin dejar a nadie atrás.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), para 2050 las personas mayores de 60 años serán 200 millones, lo que representará casi una cuarta parte de la población total en la región, y en apenas cinco años, en 2030, se espera que este grupo supere al de niños y niñas menores de 15. Este cambio, impulsado por el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la fecundidad en la mayoría de los países, ejerce una presión considerable sobre los sistemas de protección social, que fueron pensados y concebidos en el siglo pasado, en un contexto demográfico muy diferente.
Las proyecciones estadísticas de los países que integran el Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la situación de las Personas Mayores (PICSPAM) dan cuenta de esta revolución demográfica. En Argentina, se estima que aproximadamente el 23,6% de la población total tendrá 60 años o más en 2050. El gigante sudamericano, Brasil, tendrá alrededor del 29,3%. Chile será clasificado como un país “hiper envejecido” con 32,9% de personas mayores. En México, la cifra alcanzará el 24,7%. Paraguay, a pesar de tener una población más joven en la actualidad, espera que el 18,3% de sus habitantes tengan 60 años o más en 2050. Por su parte, República Dominicana alcanzará el 21,1% y en Uruguay la proporción de este grupo etario alcanzará el 27,5%. Finalmente, España se destacará como uno de los países más envejecidos del mundo, con una proyección de 40,2%.
Asimismo, la mayoría de los Estados de la región han concluido, o están próximos a concluir, su bono demográfico, en un contexto donde la esperanza de vida promedio ya superaba los 75 años en 2020, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ello obliga a los sistemas de pensiones a afrontar el pago de prestaciones durante períodos considerablemente más prolongados. Al mismo tiempo, la disminución de las tasas de natalidad —con un promedio regional de 1,9 nacimientos por persona gestante en 2021, por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1— reduce la proporción de la población activa que financia las prestaciones de las personas jubiladas. América Latina va a envejecer a los niveles de Europa en apenas 30 años, esto implica que los países tienen menos tiempo para adaptarse y también menor ingreso per cápita. Esta serie de datos cuantitativos refieren a una complejidad inmensa cuando, además, se asume la multidiferencialidad del envejecimiento en un contexto marcado por la desigualdad.
Desde hace varios años, y en especial tras atravesar la pandemia de COVID-19, este nuevo escenario genera debates en torno a los sistemas de protección social que, por un lado, se ven presionados por la sostenibilidad financiera y, por el otro, cuestionados por la ineficacia en la garantía de los derechos humanos. Si bien en muchos casos estos aspectos son abordados aisladamente, es posible advertir que un sistema que colapsa por ser financieramente inviable, no puede garantizar derechos. Del mismo modo, un sistema que abandona su propósito de bienestar para ser solvente pierde su legitimidad y, en sociedades democráticas, la razón de su existencia.
Los países que integran el PICSPAM desarrollan diferentes políticas y programas destinadas a las personas mayores (algunas de estas acciones se comparten en las notas elaboradas para el presente boletín), cuyo objetivo principal es garantizar un ingreso mínimo y el acceso a servicios básicos para quienes, por diversas razones, no cumplen con los requisitos de cotización para acceder a los sistemas de seguridad social contributiva. Su meta es reducir la pobreza y la desigualdad en este grupo poblacional, asegurar la dignidad humana y el bienestar, y promover la inclusión, cumpliendo con el principio de que nadie quede atrás.
En este marco, resulta clave revisar cómo se concibe hoy la protección social desde los principales organismos internacionales de referencia para este eje temático. Sus definiciones no sólo ofrecen un marco técnico, sino que revelan un cambio de paradigma: del enfoque focalizado y contingente del pasado hacia la construcción de sistemas universales, integrales y basados en derechos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aporta una definición consolidada que la presenta como un conjunto de políticas y programas destinados a reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad a lo largo del ciclo de vida, incluyendo tanto regímenes contributivos como programas no contributivos. En su informe 2024–2026, amplía esta visión al destacar el rol de la protección social en la acción climática y en los procesos de transformación productiva, promoviendo lo que denomina una “transición justa” (es decir, un cambio estructural hacia modelos más sostenibles que garanticen inclusión, trabajo decente y seguridad de ingresos). Reafirma, además, que estos sistemas deben ser sensibles a las diferencias y construidos sobre pisos mínimos garantizados (Recomendación núm. 202 de la OIT, 2012).
Desde su enfoque regional, la CEPAL complementa esta visión al plantear que los sistemas de protección social deben ser universales, sostenibles y resilientes, capaces de enfrentar desigualdades estructurales, crisis de cuidados y envejecimiento acelerado. Su propuesta —expresada en el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024— articula ingresos adecuados, servicios sociales, inclusión laboral y políticas de cuidado, con una vocación transformadora que trasciende la mera compensación ante situaciones de emergencia.
Esta perspectiva encuentra resonancia, desde otra parcialidad que también aporta a la realidad iberoamericana, en la Comisión Económica para Europa (CEPE). En su Framework for Social Protection Systems (2021), sostiene que la protección social no es sólo un mecanismo de seguridad, sino una infraestructura pública que habilita la participación plena en la sociedad y la economía. Su énfasis en la adaptabilidad estructural frente a riesgos diversos y transformaciones demográficas refuerza la idea de que estos sistemas deben garantizar autonomía, cohesión social y ciudadanía activa en cada etapa vital, en diálogo con los desafíos que enfrentan también los países latinoamericanos.
En conjunto, estas definiciones revelan una convergencia sustantiva en torno a tres pilares que dan fundamento a esta nota y permiten tomar posición: la universalidad como principio, la cobertura a lo largo del ciclo de vida y la integralidad de ingresos, servicios y políticas activas como parte de un mismo sistema. Al mismo tiempo, exhiben matices relevantes que expresan distintas prioridades institucionales: la CEPAL enfatiza la transformación estructural; la CEPE, la participación activa y la cohesión social; y la OIT, el marco normativo global.
Este consenso conceptual permite abandonar la visión reactiva y fragmentada del pasado, y avanzar hacia un modelo proactivo, articulado y habilitante, que no solo protege frente a riesgos conocidos, sino que fortalece las capacidades de las personas y de las sociedades para sostener el bienestar y la cohesión social en el tiempo. Si bien el marco conceptual de la protección social se articula a lo largo del curso de vida, esta nota se posiciona desde una perspectiva gerontológica para poner el foco en las políticas de protección social desplegadas hacia las personas mayores, cuya sostenibilidad exige mirar más allá de la contingencia y asumir una lógica estructural, articulada y de largo plazo.
En esta nueva conmemoración del 1° de Octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, resulta pertinente abordar este enfoque para avanzar en la construcción de sistemas de protección social que promuevan la universalidad, la integralidad, la equidad, la sostenibilidad y la resiliencia, no solo para las personas mayores de hoy, sino también para todas las generaciones de Iberoamérica, en articulación con todos los sectores comprometidos con el bienestar humano.
La “doble hélice del ADN”: una metáfora para reflexionar sobre la protección social en Iberoamérica
En la mayoría de los países de Iberoamérica, una parte sustancial de la sostenibilidad de los sistemas de protección social orientados a las personas mayores —en particular, el componente previsional— se apoya en un modelo de reparto, en el que las contribuciones de los/as trabajadores/as en actividad financian las prestaciones de quienes ya se han jubilado. Sin embargo, el envejecimiento de la población y el aumento de la informalidad laboral están tensionando este esquema, lo que impulsa la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y de mecanismos de gestión más eficientes. Si bien estas dinámicas se observan con mayor claridad en el ámbito previsional, cualquier acción de protección social durante el curso de vida incide, directa o indirectamente, en las condiciones de bienestar en la vejez.
La metáfora de la “doble hélice” ofrece una imagen potente para reflexionar sobre el futuro de la protección social en la región. Al igual que en el ADN, donde la integridad de cada hebra es indispensable para la vida, la sostenibilidad de la protección social requiere que sus dos pilares —el financiero, que asegura los recursos, y el humano, que garantiza la capacidad de respuesta y la calidad de las políticas y servicios— estén intrínsecamente conectados. Si uno se debilita, el conjunto pierde cohesión y capacidad de cumplir su función.
En una publicación reciente sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados en Chile, la CEPAL subraya la necesidad de “transversalizar un enfoque de derechos y de universalismo sensible a las diferencias, integrando los enfoques de género, de ciclo de vida, étnico-racial, así como de condición migrante, territorial, intercultural y de discapacidad”.
Desde esta concepción, la hélice financiera concentra los cimientos estructurales de la protección social: aquellos que garantizan su viabilidad a largo plazo. Este pilar enfrenta hoy preguntas decisivas: ¿puede sostenerse únicamente con contribuciones laborales o requiere complementarse con impuestos generales para ampliar y equilibrar su base? ¿Cómo revertir las desventajas que impone la informalidad sobre la cobertura y la recaudación? ¿Qué transformaciones traerá la incorporación de nuevos tipos de empleo en un contexto de aceleración tecnológica e inteligencia artificial? Y, sobre todo, ¿cómo adaptarse a las características y necesidades de los nuevos grupos de trabajadores y trabajadoras que emergen de estos cambios?
La otra hélice se ancla en la razón de ser de la protección social: el bienestar efectivo de las personas. No basta con garantizar cobertura; es necesario preguntarse por el propósito humano del sistema y asegurar que sus políticas y dispositivos sean adecuados para mejorar de forma sustancial la calidad de vida, especialmente en la vejez. En este sentido, promover un envejecimiento activo y saludable implica mucho más que atender necesidades básicas o focalizar en emergencias: supone favorecer la autonomía, la participación social y el acceso universal a entornos y recursos que permitan a cada persona desarrollar su potencial en todas las etapas de la vida.
Ambas hélices se articulan para sostener un derecho fundamental, reconocido en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
En el plano interamericano, la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015) refuerza este compromiso al reconocer, en su artículo 17, que “toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna” y obliga a los Estados Parte a adoptar medidas progresivas para garantizarlo. Este mandato, que enlaza de forma directa la sostenibilidad de los sistemas con su propósito humano, abre el camino a acciones concretas donde ambas hélices —financiera y humana— se entrelazan.
En concordancia con este enfoque, hace unas semanas, durante el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Experta Independiente, Claudia Mahler, presentó un informe que reafirma que “la protección social no es una forma de caridad o un privilegio, sino un derecho humano”. En su intervención, destacó que el derecho al trabajo es también un derecho a la protección social, a la participación y a la autonomía; no sólo un medio de obtener ingresos, sino una base para la inclusión social y el sentido de pertenencia. Señaló que las barreras que enfrentan muchas personas mayores en el empleo y en los sistemas de protección social están atravesadas por un edadismo estructural que limita su reconocimiento como titulares de derechos y contribuyentes activas. Su llamado interpela a remover estos obstáculos de manera urgente.
El cuidado: pilar ineludible para la sostenibilidad de los sistemas de protección social en el siglo XXI
En el modelo de la “doble hélice” —utilizado en esta nota para ilustrar el entrelazamiento entre la viabilidad financiera y la garantía de derechos—, una de las conexiones más virtuosas se encuentra en la salud preventiva, el autocuidado y la promoción del bienestar. Desarrollar programas que fortalezcan la salud física, mental, emocional y espiritual, y que prevengan enfermedades entre las personas mayores, tiene un impacto directo en la sostenibilidad del sistema de salud y de la seguridad social.
Como señalan múltiples estudios en salud pública y envejecimiento activo, fomentar la actividad física, una alimentación equilibrada, chequeos médicos regulares y campañas de prevención reduce la incidencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o afecciones cardiovasculares. Estos efectos, aunque parezcan obvios, siguen siendo subestimados en muchos enfoques que privilegian lo curativo por sobre lo preventivo. Disminuir la necesidad de tratamientos costosos, hospitalizaciones y cuidados de larga duración libera recursos que pueden destinarse a fortalecer el sistema. Promover el bienestar y la autonomía no solo mejora la calidad de vida, sino que también resulta más eficiente y viable económicamente a largo plazo.
Del mismo modo, impulsar programas de reentrenamiento y capacitación laboral para personas mayores genera un círculo virtuoso: favorece su integración al mercado laboral y a la vida social, combate la exclusión y la “sensación de inutilidad” que a menudo acompaña al retiro, y las conecta con la sociedad a través del trabajo, el voluntariado o el emprendimiento. Esto mejora la salud mental, fortalece el sentido de propósito —alimentado por proyectos y motivaciones— y demuestra que el bienestar de las personas mayores puede ser una fuente de vitalidad económica y social para toda la comunidad.
En los últimos años se ha fortalecido el trabajo intersectorial —público, privado y sociedad civil— para definir acciones y difundir nuevas concepciones sobre trabajo y emprendedurismo dirigidas a personas de 45 años y más. Esta mirada invita a reflexionar sobre las condiciones laborales durante el proceso de envejecimiento, no solo en la vejez, y a desterrar prejuicios edadistas que alimentan la estigmatización y la exclusión. Pensar la sociedad y pensarse es clave para definir qué concepción de la vejez, del envejecimiento y del trabajo se quiere construir. Y aquí, una advertencia sobre el lenguaje: denominar a las personas mayores como “sector pasivo” las limita o excluye de participar en la reconfiguración de un mundo que necesita de su involucramiento y presencia.
Este cambio de paradigma —que combina la revisión de estereotipos con la creación de oportunidades reales de participación— trasciende el plano discursivo y se materializa en políticas, programas y marcos normativos. Al respecto, los países miembros del PICSPAM han avanzado, a nivel nacional, en la creación de estructuras institucionales y en la articulación de políticas y sistemas de cuidado:
- Argentina presentó en mayo de 2022 el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, orientado a la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados (SINCA). Actualmente, el proyecto permanece en debate en comisiones de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se busca unificar más de cuarenta iniciativas similares en un dictamen único.
- Brasil sancionó en diciembre de 2024 la Ley 15.069, que instituyó la Política Nacional de Cuidados. El Plan Nacional de Cuidados “Brasil que Cuida” fue lanzado y reglamentado por decreto en el primer semestre de ese año y establece ejes de corresponsabilidad social y territorialización.
- Chile presentó a comienzos de 2025 la Política Nacional de Apoyos y Cuidados 2025‑2030, acompañada de un Plan de Acción interministerial para 2025‑2026. En este marco, la red “Chile Cuida” ya está en funcionamiento, desplegando apoyos domiciliarios y comunitarios en distintos territorios. Al mismo tiempo, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas en marzo de 2025 y continúa su tramitación en el Senado.
- España implementa desde junio de 2024 la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad (2024‑2030), centrada en la desinstitucionalización y en la expansión de servicios comunitarios de proximidad. Paralelamente, en 2025, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Ley 39/2006) fue objeto de reformas significativas que mejoraron la compatibilidad de prestaciones y simplificaron los trámites administrativos.
- México aprobó en noviembre de 2020 la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado y la remitió al Senado, donde permanece pendiente de sanción. En marzo de 2024 se reformó la Ley General de Desarrollo Social para definir el trabajo de cuidados y sentar las bases de la Política Nacional de Cuidados. Asimismo, gobiernos subnacionales como Jalisco (Ley Estatal del Sistema Integral de Cuidados, febrero de 2024) y la Ciudad de México (reconocimiento constitucional desde 2017) avanzan con dispositivos legales y programas locales.
- Paraguay aprobó el 22 de diciembre de 2022 la Política Nacional de Cuidados 2022‑2030, con énfasis en la primera infancia y en las personas mayores, estableciendo lineamientos para servicios, formación, regulación e información. En abril de este año, el Ministerio de la Mujer aprobó el primer Plan de Acción que hace operativa la Política Nacional.
- República Dominicana desarrolla desde 2022 planes piloto de “Comunidades de Cuidados” bajo el Programa Supérate, en el marco de un compromiso nacional asumido en 2020 para construir un sistema de cuidados. La estrategia nacional permanece en fase de diseño y prueba territorial.
- Uruguay sostiene desde la promulgación de la Ley 19.353, en noviembre de 2015, su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, plenamente operativo y en expansión, a través de la Junta Nacional de Cuidados y la Secretaría Nacional de Cuidados.
En todos los casos, estas políticas se enmarcan en compromisos internacionales y nacionales que reconocen el cuidado como derecho y pilar de la protección social: desde el Compromiso de Buenos Aires en América Latina y el Caribe hasta las estrategias estatales que guían la acción de España en Europa, en coherencia con la Agenda 2030. Todas, en sus distintas etapas de diseño o consolidación, contemplan de manera explícita a las personas mayores como grupo prioritario, integrando sus necesidades en modelos universales, corresponsables, sostenibles y cada vez más anclados en la comunidad.
A esta arquitectura se suman hitos recientes que fortalecen el marco normativo y político: la adopción del Compromiso de Tlatelolco (XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, 2025), que inaugura una década de activismo para la sociedad del cuidado con igualdad de género, y el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el cuidado como derecho humano autónomo, por lo que los Estados tienen la obligación de respetarlo, garantizarlo y adoptar las medidas necesarias para su plena efectividad.
De esta manera, y ante el escenario demográfico actual, el cuidado se ha constituido en un pilar fundamental de los sistemas de protección: es un derecho humano y una oportunidad para el desarrollo de las sociedades. Al respecto, durante el seminario de CEPAL del 15 de julio pasado, Alberto Arenas de Mesa —economista y ex ministro de Hacienda de Chile— subrayó la urgencia de avanzar hacia sistemas que cumplan tres funciones centrales: proteger y asegurar ingresos; garantizar acceso a servicios sociales; y fomentar trabajo decente.
Recientemente, Julio Bango —consultor de la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe y ex secretario nacional de Cuidados de Uruguay— planteó una tesis clave que permite cristalizar estas ideas y procesos: los cuidados deben erigirse como el cuarto pilar de los sistemas de protección social, junto a salud, educación y seguridad social. Su propuesta parte de reconocer que el cuidado es una necesidad universal y que la actual organización social, que recae desproporcionadamente en el trabajo no remunerado de las mujeres, es insostenible. Crear este pilar persigue un doble objetivo: garantizar el derecho a cuidados de calidad y desmantelar la división sexual del trabajo que perpetúa desigualdades.
Desde otro ángulo, pero en diálogo con lo planteado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identifica la salud y la “Economía del Cuidado” como una de las cuatro áreas de desarrollo económico estratégico para América Latina y el Caribe —junto con la transición energética, la transformación digital y la agroindustria sostenible— y subraya su rol como motor de crecimiento inclusivo y oportunidad de inversión. Para el sector privado, la llamada “Economía Plateada” también juega un papel clave. Más allá de ofrecer productos de consumo, puede destinar recursos a servicios que fortalezcan la autonomía de las personas mayores: tecnologías de asistencia en el hogar, telemedicina especializada o programas de ocio y formación que fomenten la participación social.
Dicha mirada estratégica se confirma en la evidencia regional: la CEPAL destaca que el trabajo de cuidado no remunerado representa entre el 15% y el 27% del PIB en diversos países de la región; que el 74% de esa carga recae en mujeres; y que más de 8 millones de personas mayores de 60 años requieren asistencia diaria. Invertir en sistemas universales de cuidado, además de reducir brechas de género, formaliza el trabajo de quienes cuidan, amplía la base de aportes a la seguridad social y fortalece los sistemas de pensiones.
Así, la metáfora de la “doble hélice del ADN” invita a dejar atrás el estéril debate entre bienestar social y solidez financiera, y a ir más allá de la mera comparación para adoptar un enfoque analítico y constructivo, en el que el cuidado se reconozca como componente estructural y no accesorio. Aunque su incorporación en los sistemas de protección social es cada vez más aceptada, su implementación efectiva enfrenta desafíos concretos: diseñar esquemas de financiamiento que sostengan políticas universales sin recurrir a mecanismos de focalización que, en la práctica, pueden dejar desprotegidos a ciertos grupos. Esto exige profundizar los debates técnicos sobre modelos de financiamiento, ampliar las bases contributivas, explorar alternativas fiscales viables y esquemas redistributivos innovadores, así como fortalecer la articulación intersectorial, para garantizar que las herramientas de protección respondan con suficiencia y equidad a las realidades que buscan atender
Rediseñar con resiliencia en Iberoamérica: hacia sistemas de protección social adaptativos, diversos y sostenibles
Los sistemas de protección social no son estructuras estáticas: son arquitecturas que deben mutar con las realidades, necesidades y derechos —también dinámicos—de los grupos que protegen. En el caso de las personas mayores, esta premisa adquiere especial relevancia. La agenda pública sobre envejecimiento está en transformación, y exige que los sistemas sean capaces de adaptarse, anticiparse y responder con flexibilidad y justicia.
Desde una perspectiva gerontológica, la sostenibilidad no puede pensarse sin resiliencia. Esto implica reconocer que las vejeces son múltiples, que los contextos cambian y que los desafíos emergentes —lejos de ser excepcionales— deben incorporarse como parte estructural del diseño. Entre ellos, se destacan problemas como:
- El aumento sostenido de las demencias y otros deterioros cognitivos demandan apoyos especializados y de largo plazo.
- La creciente prevalencia de dependencia funcional y discapacidad exige redes de cuidado accesibles, sostenibles y con estándares de calidad.
- Las transiciones de cuidado a lo largo del curso de vida y de la trayectoria de dependencia requieren sistemas progresivos que articulen apoyos formales e informales y garanticen continuidad entre el hogar, la comunidad y entornos residenciales.
- La atención a personas mayores en residencias o entornos convivenciales alternativos requiere nuevas regulaciones y marcos legales específicos.
- La insuficiente disponibilidad de cuidados paliativos y apoyos integrales en la etapa final de la vida evidencia la necesidad de incorporarlos de manera universal y articulada en los marcos normativos.
- La soledad no deseada y el aislamiento social afectan la salud física, mental y emocional y requieren intervenciones comunitarias sostenidas basadas en la proximidad y la espiritualidad.
- La persistente brecha tecnológica y los obstáculos para la inclusión digital limitan el acceso a servicios, información y participación.
- El impacto del cambio climático, los conflictos armados y las emergencias humanitarias —incluidas pandemias como la COVID‑19— ponen a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas, especialmente en zonas vulnerables.
- Las realidades específicas de mujeres mayores, así como de vejeces rurales, indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad sexual, demandan enfoques amplios, con perspectiva de género y sensibles a la pluralidad territorial, cultural y social.
- Y el edadismo, como sesgo estructural y cultural de carácter transversal, restringe derechos, reproduce estigmas, desempodera y limita el acceso a servicios y oportunidades.
Todos estos desafíos configuran un presente que interpela y exige respuestas. Frente a ellos, ya se despliegan iniciativas orientadas al rediseño: sistemas de cuidado más comunitarios y cercanos; dispositivos de respiro y apoyo para personas cuidadoras; esquemas educativos y sanitarios que integran la perspectiva del curso de vida; y modelos que reconocen la interdependencia como valor, no como déficit
La resiliencia es la capacidad de mutar sin perder el equilibrio. Por eso, la metáfora de la doble hélice se enriquece. Se trata de entrelazar viabilidad financiera y garantía de derechos, incorporando una dimensión fundamental: la adaptabilidad estructural. Es imperativo forjar sistemas que, al igual que la vida misma, no se limiten a equilibrar, sino que crezcan, se transformen y se fortalezcan con cada cambio.
En definitiva, la pregunta que cierra esta nota no busca una respuesta única, sino abrir un horizonte de análisis, cooperación y aprendizaje mutuo: ¿cómo cada país de Iberoamérica equilibra, entrelaza y rediseña estas hélices —garantía de derechos, viabilidad financiera— en un contexto que requiere adaptabilidad estructural, y cómo tal entrelazamiento puede potenciar la construcción de sistemas verdaderamente sostenibles, diversos y resilientes a nivel regional?
Nota publicada en el Boletín 34 «La sostenibilidad de los sistemas de protección social – Modelos comparados» del PICSPAM.